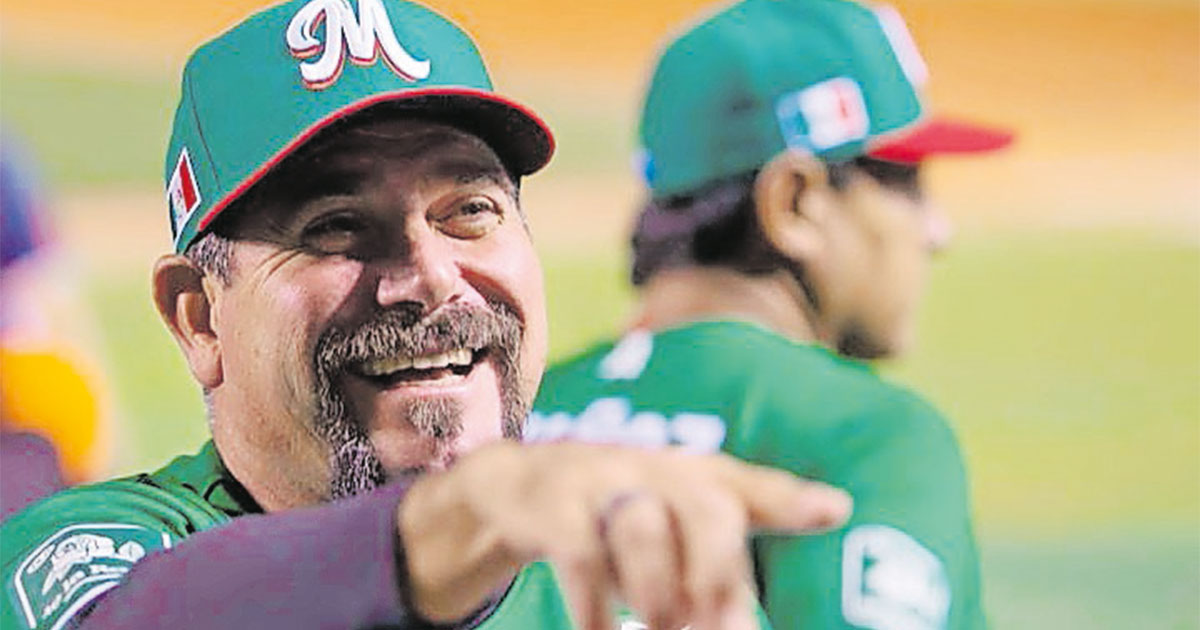El silbatazo final y el eco de la palabra “inmoral”
El
estadio todavía temblaba cuando el árbitro señaló el final. El entrenador no
levantó los brazos de inmediato. Miró primero al portero que había iniciado el
partido… y luego al que lo había terminado. Dos rostros, una misma medalla. A
su alrededor, la celebración era un río de abrazos; dentro de él, el triunfo
era una mezcla más compleja: alivio, orgullo, cansancio, gratitud… y una sombra
de anticipación.
Porque
en el fútbol, la victoria no siempre apaga el fuego: a veces lo alimenta.
En
el túnel hacia los vestidores, un asistente le susurró: “Ya salió… ya lo dijo”.
En la pantalla del teléfono apareció el titular: “Falta de ética y moral:
cambiar de portero al inicio es una traición”. El periodista lo había dicho
con la seguridad de quien confunde certeza con verdad. Y lo había dicho fuerte,
para que doliera.
El
entrenador respiró lento. Recordó una idea antigua de Viktor Frankl: “Entre
el estímulo y la respuesta hay un espacio”. En ese espacio —pensó— se juega
más que un campeonato; se juega el carácter.
En
el vestidor, la música competía con los gritos. El entrenador pidió bajar el
volumen un instante. No por autoridad: por cuidado.
—Hoy
ganamos —dijo—. Y hoy también vamos a sentir muchas cosas. Está permitido. Pero
que nadie se quede solo con lo primero que le explote por dentro.
Había
aprendido, con años de cancha, que la emoción no es un error del sistema.
Richard Lazarus lo explicó con claridad: la emoción nace de cómo interpretamos
lo que ocurre, de la evaluación que hacemos de la situación. El periodista
interpretaba “cambio de portero” como “deslealtad”. El entrenador lo
interpretaba como “ajuste táctico”, “lectura del rival”, “decisión de alto
rendimiento”. Dos narrativas peleando por dominar el significado.
Y
el significado —no el hecho— es lo que enciende o calma el corazón.
Algunas
miradas se clavaron en el portero suplente, el que empezó. No estaba triste;
estaba quieto, que es otra forma de estar triste. El otro portero, el que cerró
el partido, sostenía la euforia con cuidado, como quien carga algo frágil.
El
entrenador caminó hacia el primero. —Esto no fue un juicio sobre tu valor —le
dijo en voz baja—. Fue una decisión sobre el momento. Tu trabajo fue digno. Tu
mente, también. Aquí estaba el punto ético real, el que rara vez cabe en un
titular: la ética no solo es “lo que decides”, sino cómo lo decides y cómo
lo sostienes con los involucrados. Carl Rogers llamaría a eso respeto
incondicional a la persona. Y en deporte, ese respeto se demuestra con
conversaciones difíciles, no con frases bonitas.
La
entrevista de prensa fue un escenario distinto: menos sudor y más juicio. El
periodista levantó la mano con esa precisión de quien ya tiene la sentencia y
solo busca el micrófono.
Aquí
entraba James Gross, con su modelo de regulación emocional: no se trata de “no
sentir”, sino de manejar cuándo, cómo y para qué expresamos lo que
sentimos. El periodista había expresado su emoción como condena moral. El
entrenador estaba intentando expresarla como conversación.
—Mire
—dijo—, yo también he estado equivocado antes. No me creo infalible. Pero
llamar “inmoral” a una decisión técnica sin conocer el contexto es una falta de
precisión. Y en comunicación, la precisión es un deber. No lo dijo como ataque.
Lo dijo como límite.
Esa
noche, ya sin cámaras, el entrenador reunió al grupo en círculo. No habló de
táctica. Habló de lo que queda cuando se apaga la luz: la emoción
postcompetencia.
—Hoy
el cuerpo sigue en modo guerra —explicó—. Mañana tal vez venga el vacío.
Pasado, la crítica. Quiero que lo sepan para que no se sorprendan.
Les
propuso tres acuerdos simples:
- Nombrar
la emoción sin vergüenza.
“Estoy eufórico”, “estoy dolido”, “estoy confundido”. Ponerle nombre
reduce su dominio.
- Separar
persona de decisión.
“El cambio no define tu identidad”. (Aquí resonaba Bandura: la
autoeficacia se protege cuando la evaluación es específica y no global.)
- Hacer
una reparación inmediata.
No esperar a que el resentimiento crezca. Una conversación hoy vale más
que mil explicaciones en redes mañana.
Luego
pidió la palabra al portero que inició. El jugador tragó saliva.
—Me
dolió —dijo—. Pero cuando entró mi compañero, yo le dije: “Hoy somos dos manos
del mismo equipo”.
Eso
era madurez emocional en estado puro: sentir la herida sin convertirla en
venganza.
El
entrenador asintió.
—Eso
—dijo— es campeonato. Lo otro es trofeo.
El
entrenador no celebró esa media disculpa. Solo pensó que la mayor victoria de
un líder no es ganar finales; es evitar que la crítica lo convierta en alguien
que no reconoce.
Porque
el manejo de emociones después de una competencia importante no consiste en
posar de invencible. Consiste en integrar: alegría con humildad, orgullo
con gratitud, dolor con aprendizaje, crítica con serenidad. Y, sobre todo,
consiste en recordar que la autoridad no se demuestra gritando más fuerte, sino
sosteniendo mejor el vínculo.
Conclusiones
- El
día después del campeonato es emocionalmente más peligroso que el partido
mismo: la euforia
eleva la reactividad y reduce el autocontrol; por eso, el entrenador debe
proteger al grupo del “impulso” (responder desde la rabia, la burla o la
humillación).
- Confundir
una decisión técnica con un juicio moral es una escalada innecesaria: llamar “falta de ética y moral” a
un ajuste deportivo convierte un debate táctico en una condena
identitaria, y eso suele activar defensividad, polarización y daño
reputacional.
- La
ética del liderazgo se juega en el “cómo” se sostiene la decisión: explicar, cuidar el vínculo, y
diferenciar “tu valor” de “tu rol hoy” evita que el vestidor se fracture;
la decisión puede ser discutible, pero el respeto no es negociable.
- La
regulación emocional efectiva es límite + respeto: no se trata de “aguantar” la
crítica ni de atacar al crítico, sino de poner fronteras claras (no
aceptar descalificaciones personales) sin perder compostura ni humanidad.
- La
comunicación deportiva tiene deber de precisión: el periodismo crítico es valioso,
pero cuando se convierte en juicio moral absoluto sin contexto, pierde
capacidad de análisis y gana capacidad de incendio.
- Aplicación
directa al caso (solo anotación):
tras el bicampeonato de Toluca en el Apertura 2025, el
entrenador Antonio “Turco” Mohamed quedó en el centro de la
polémica por cambiar de portero y el periodista David Faitelson
lo calificó públicamente como un acto “sin ética y moral”; Mohamed
respondió señalando que esa etiqueta estaba “desubicada” y pidió una
disculpa, lo que escaló a un altercado posterior en el entorno mediático.



:quality(75)/media/pictures/2025/09/24/3386388.jpg)