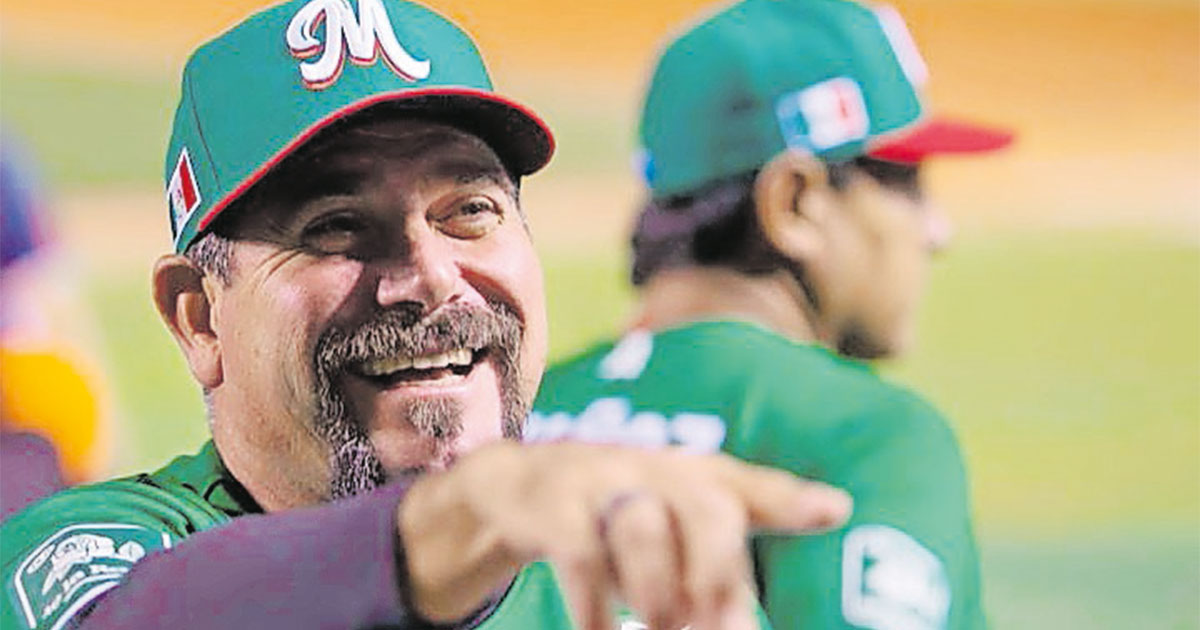La Mentalidad de Alto Rendimiento en la Adolescencia
La
alta competencia deportiva se ha convertido en un sistema que exige precocidad.
Atletas de élite emergen cada vez más jóvenes, enfrentando rutinas exigentes
que demandan excelencia física, táctica, técnica y psicológica. Sin embargo, en
medio de esta carrera por el rendimiento temprano, a menudo se olvida que el
adolescente no es un adulto pequeño, sino un ser humano en plena
formación. Su estructura psicológica está en construcción: identidad,
autonomía, autoestima, propósito. Todo está en juego.
Desde
la psicología del desarrollo, la adolescencia es un tiempo de crisis positiva.
Las estructuras infantiles ya no sirven, y el adulto todavía no está formado.
Hay un espacio de transformación donde el adolescente busca respuestas a tres
grandes preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué valgo? ¿Para qué sirvo? En este marco,
introducir la mentalidad de alto rendimiento puede ser una herramienta
valiosa si se hace de forma ética, consciente y progresiva. Pero también puede
convertirse en una carga aplastante si se impone con los códigos del adulto
competitivo y resultadista, sin respetar los tiempos psicológicos de maduración.
El
proyecto deportivo de Lía y Mía fue cuidadosamente planificado por un equipo
interdisciplinario que entendía la diferencia entre formar campeonas y formar
personas que eligen competir con grandeza. El proceso partió de una base
clara: el deporte no debía sustituir la vida emocional, social ni educativa
de las adolescentes. Debía integrarse a ella como un componente significativo.
Este enfoque permitió que sus entrenamientos fueran exigentes pero no tóxicos.
Aprendieron a convivir con la disciplina sin perder la curiosidad ni la
alegría. A diferencia de muchos otros proyectos centrados en el resultado, sus
entrenadores y psicólogos comprendieron que la medalla era un efecto, no una
causa. Lo primero era cultivar una relación sana con el deporte, el cuerpo, el
error y la victoria.
Uno de los
principales errores al trabajar con adolescentes en el alto rendimiento es
fomentar una identidad rígida: “soy deportista y nada más”. Esto genera un
desequilibrio peligroso: si fallan en el deporte, sienten que fallan como
personas.
Otro gran error
es usar recompensas externas como única fuente de motivación: aplausos, fama,
becas, atención mediática. Si bien estas tienen un lugar, no deben ser el motor
principal. La motivación más sostenible es la que nace de dentro: el placer por
mejorar, el gozo del reto, la conexión con el cuerpo.
Lía
y Mía fueron guiadas para encontrar ese tipo de motivación. Se les ayudó a
convertir los entrenamientos en desafíos personales, no en pruebas para
complacer a otros. De esta forma, cuando fallaban, no se hundían. Y cuando
ganaban, no se perdían en el ego.
La presión en
el alto rendimiento es inevitable. Pero no es lo mismo vivir bajo presión que
vivir oprimido. Una de las competencias más importantes que desarrollaron fue
la regulación emocional: aprender a respirar, soltar, observar sus
pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos.
En
su entrenamiento mental, se les enseñó a vivir cada competencia como una
oportunidad, no como un examen. A reconocer el nerviosismo como parte del
juego, no como un signo de debilidad. Y sobre todo, a poner los resultados
en perspectiva: un día malo no destruye su valor, ni un triunfo las
convierte en invencibles.
El
alto rendimiento en adolescentes no es una utopía ni una amenaza en sí mismo.
Todo depende de cómo se transita. No se trata de bajar la exigencia,
sino de elevar el nivel de conciencia. De entender que el cuerpo de un atleta
puede rendir al máximo sin que su mente se rompa. De asumir que un deportista
adolescente no está terminando su camino, sino apenas comenzando.
Lía
y Mía Cueva demostraron en Singapur que se puede volar alto sin perder el alma
en el intento. Su medalla de bronce no es solo un logro deportivo: es una
lección ética, pedagógica y psicológica. Nos recuerda que el verdadero salto es
interno: se trata de crecer, competir y aprender sin dejar de ser humanos.